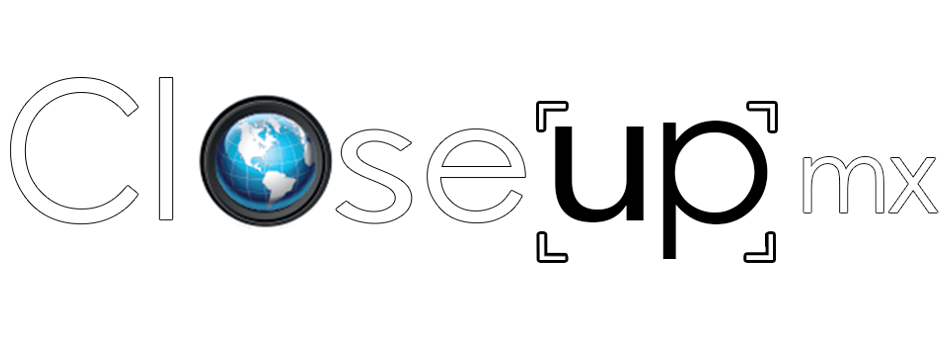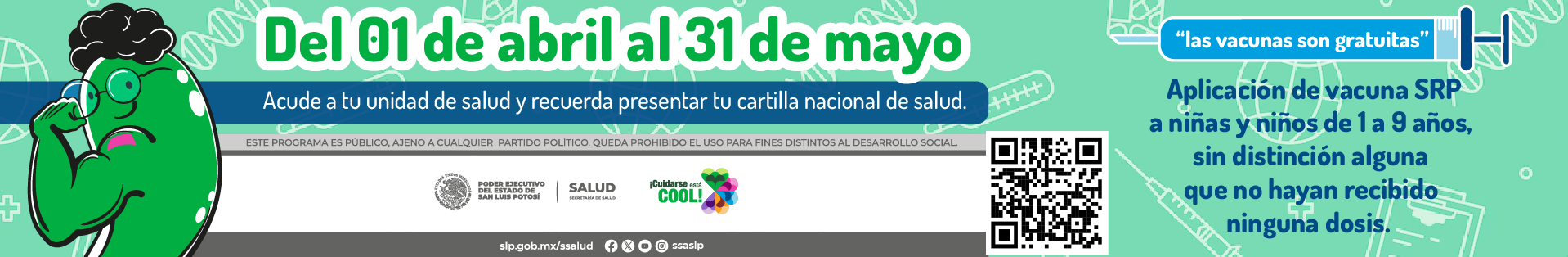OFRENDA CHILANGA
Quedaron grabados en la memoria los primeros viajes al Distrito Federal, hoy llamado “Ciudad de México” ―como si ayer hubiera sido una colonia, una huerta o un edificio―. Pasadito un ratito te das cuenta que el tiempo se alimenta de sí mismo, de forma que la rutina trata de comerse a los recuerdos para desaparecerlos. Pero se enfrenta con lo imposible. Cada viaje o estadía en el D.F., sin excepción alguna, deja huella… Lo visto, vivido o experimentado en ese espacio finalmente rebasa, con mucho, lo narrado en “Las mil y una noches”…
Había tres líneas de autobuses para viajar a Chilangolandia. La más usual y barata se decía que tenía como lema: “Primero muertos que llegar tarde”. Y esta era una verdad grande, porque aun y saliendo 30 minutos después que cualquiera de las otras dos, finalmente llegaba a su destino con media hora de anticipación. En esos autobuses podías dormir a pierna suelta en el pasillo o bien descabezar un sueñecito en los escalones de acceso, como posible era ocupar los dos primeros asientos, en aquellos tiempos asignados al operador.
Cómo olvidar el sitio en donde te sentabas para viajar, aquellos asientos lustrosos, muy parecidos a pan untado con mantequilla, a quesadilla recién sacada del aceite. Asiento y respaldo formando una escuadra perfecta ―perfectamente incomoda―. E, inexplicablemente, en la parte superior del respaldo, sobresaliendo como almohada mal acomodada y dura como piedra, una protuberancia de la que señalaban serviría para evitar desnucarse en caso de choque. ¡Hágame usted el favor!, ¡si cuando un Flecha Amarilla chocaba, morían hasta las esperanzas de una posible reencarnación! En los accidentes de estos autobuses, el único quien inexplicablemente salvaba la vida era el chofer.
El boleto se podía comprar en la taquilla, con el operador o con el ayudante. Finalmente cada viajero se acomodaba en donde podía. El ayudante, siempre de pie, arreando a los pasajeros para atrás y tratando de sacar algo extra de quienes subían con gallinas, guajolotes o canastas de quesos. Constantemente se le oía decir: “A la bajada le doy su boleto”, en tanto que movía a los dormidos en pasillo y escaleras para que algunos pasajeros bajaran en “Las Enramadas” y después de 20 minutos otra parada en el entronque a Querétaro, y así hasta llegar de amanecida a la central camionera… Verdad buena que aquella central en la Ciudad de México no era más que un estacionamiento para cada línea de autobuses, y no más grande que tres cocheras de alguna casa del fraccionamiento Tangamanga.
Por aquellos lugares no conocen el sol. Si acaso algo ven, es un disco mortecino que por más esfuerzos que hace, en rara ocasión logra romper las capas de una mugre que solo el hombre es capaz de producir… A las seis de la mañana ya el calor picante hace presencia y a las siete ya traes negro el cuello de la camisa.
No recuerdo si fue la primera o segunda ocasión que pisaba las calles del D.F. Cuando de pronto, al dar vuelta a la calle para llegar al hotel, toda vez que el taxi me dejó a media cuadra por las reparaciones de algo ―allá se la pasan reparando calles, tuberías, drenajes; El D.F. siempre estaba en reparación―, así de pronto, hace presencia la adoración azteca-chilanga a Huichilobos.
A la vista de quien quisiera estaba un hombre sentado y recargado en la pared, los ojos abiertos sin parpadeo alguno, quieto, inerte, como una piedra a la orilla del camino. Y cómo no estar quieto si tenía un cincel clavado en el centro de la cabeza, dejando dos o tres pulgadas a la vista, lo cual indicaba que la misma medida de acero andaba curioseando por las profundidades del cerebro, investigando intimidades del pensamiento…. Y ahí, como si no le importara nada, a un lado de la pierna derecha, estaba un pequeño marro mostrando un hilo de sangre. -Par de herramientas usadas en el sacrificio a huichilobos-.
Así recibe la CDMX a quienes no arriban a ella por vía aérea, con un muerto recargado en una pared y un cincel gordo de siete pulgadas de largo clavado en el centro de su cabeza, a primera vista, como un borracho sentado en la banqueta esperando el calor del sol…, todo el espectáculo era a veinte pasos del hotel en donde me hospedaría, por cierto, con categoría de una estrella y un pedazo de luna en cuarto menguante.